| 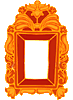
Recuerdo
el terror de las primeras arrugas.
Pensar: Ahora
sí. Ya me llegó la hora.
Las líneas de la risa marcadas
sobre mi cara
aun en medio de la más absoluta seriedad.
Yo, frente
al espejo,
intentando disolverlas con mis manos,
alisándome las
mejillas, una y otra vez,
sin resultado.
Luego fue la mirada furtiva de
mi reflejo
en los escaparates
preguntarme si la luz del día las
haría más evidentes,
si el que me observaba desde la otra
acera
estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven,
incólume
ante el paso del tiempo. Viví
esas primeras marcas de la edad
con la vergüenza de quien ha fallado.
Como una estudiante que reprueba el examen
y debe caminar por la calle
con las malas notas expuestas ante todos.
–Las
mujeres nos sentimos culpables
por envejecer,
como si pasada la juventud
de la belleza,
apenas nos quedara que ofrecer,
y debiéramos hacer
mutis;
salir y dejar espacio a las jóvenes,
a los rostros y cuerpos
inocentes
que aún no han cometido el pecado
de vivir más
allá de los treinta o los cuarenta– 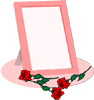
No
sé cuándo dispuse rebelarme.
No aceptar que sólo se me
concedieran como válidos
los diez o veinte años con piel de
manzana;
sentirme orgullosa de las señales
de mi madurez. Ahora,
gracias a estos razonamientos
cada vez me detengo menos
frente al espejo.
|