|
|
 |
 |
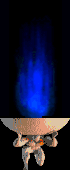
|
La
vejez (tal es el nombre que los otros le dan)
puede ser el tiempo de nuestra
dicha.
El
animal ha muerto o casi ha muerto.
Quedan
el hombre y su alma.
Vivo
entre formas luminosas y vagas
que no son aún la tiniebla.
Buenos
Aires,
que antes se desgarraba en arrabales
hacia la llanura incesante,
ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro,
las borrosas calles del Once
y
las precarias casas viejas
que aún llamamos el Sur.
Siempre
en mi vida fueron demasiadas las cosas;
Demócrito de Abdera se arrancó
los ojos para pensar;
el tiempo ha sido mi Demócrito.
Esta
penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a
la eternidad.
Mis
amigos no tienen cara,
las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años,
las esquinas pueden ser otras,
no hay letras en las páginas de los
libros.
Todo
esto debería atemorizarme,
pero es una dulzura, un regreso.
De
las generaciones de los textos que hay en la tierra
sólo habré
leído unos pocos,
los que sigo leyendo en la memoria,
leyendo y
transformando.
Del
Sur, del Este, del Oeste, del Norte,
convergen los caminos que me han traído
a mi secreto centro.
Esos
caminos fueron ecos y pasos,
mujeres, hombres, agonías, resurrecciones,
días y noches,
entresueños y sueños,
cada ínfimo
instante del ayer
y de los ayeres del mundo,
la firme espada del danés
y la luna del persa,
los actos de los muertos,
el compartido amor, las
palabras,
Emerson y la nieve y tantas cosas.
Ahora
puedo olvidarlas. Llego
a mi centro,
a mi álgebra y mi clave,
a mi espejo.
Pronto
sabré quién soy.

